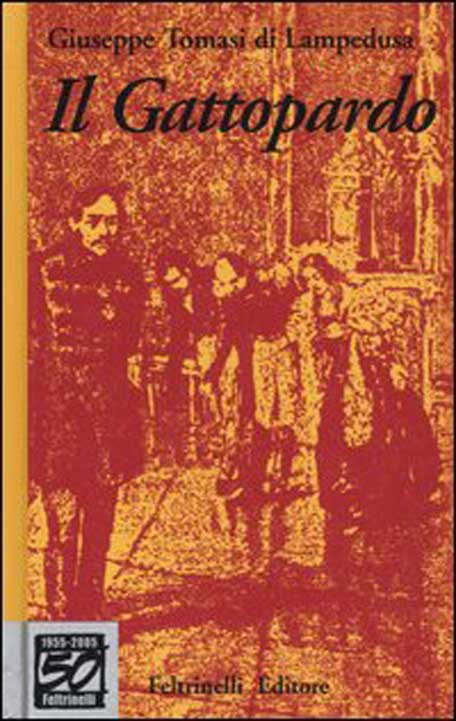Hablar de la enseñanza en este país es enormemente aburrido, por reiterativo e inútil. Con todo, y al calor de la polémica desatada por doña Esperanza Fuenciscla Aguirre y Gil de Biedma, y en vista de las numerosos regüeldos emitidos por el decir morciellesco, digamos algo.
En primer lugar, sobre las dos propuestas de la doña. ¿Qué efectos tendría la consideración de “autoridad pública” para los docentes? En primer lugar, la obvia: las penas por agresión a quien goza de una figura así son mayores (como, por otro lado, ha recordado la Fiscalía General del Estado). ¿Limitaría esa consideración algunas vejaciones o lesiones? Es posible. En todo caso, llama la atención que quienes piden más leña para evitar que nadie conduzca a velocidad o habiendo tomado un vaso de vino, demandan más palo para que nadie fume en público, exigen más látigo para los abusones de mujeres, entiendan, sin embargo, que la amenaza de más penas para los agresores de profesores no tendría efecto disuasorio alguno.
Pero es en un ámbito más trivial y cotidiano donde la figura legal adquiriría más importancia, en el del valor del testimonio o palabra del profesor con respecto a las faltas o transgresiones del alumno hacia sus compañeros o hacia el propio docente. En efecto, el sistema de prejuicios o supuestos que rigen las relaciones en la enseñanza se basa en dos patas: la primera, que el alumno es un dechado de perfecciones; la segunda, que el profesor es un acúmulo de error y maldad. Sobre ello, para corregir las conductas inadecuadas o perjudiciales de los alumnos, se ha montado un procedimiento parajudicial donde la palabra del discente tiene tanto valor como la del docente. De ese modo, las aseveraciones del maestro sobre la conducta impropia del escolín pueden verse sometida a contradicción, hasta el punto de que, a veces, ha de buscar testigos para acreditar la veracidad de sus afirmaciones (que el alumno faltó a un compañero o acosó a una compañera, que dijo o hizo tal o cual cosa en clase, etc.). Que un sistema que debería ser jerárquico convierta al profesor no ya en un mero “primus inter pares”, sino en un “primo” entre iguales, que se equipare la persona de un rapazacu y su palabra con la de un profesor no es, evidentemente, nada que refuerce la autoridad del docente y su capacidad para ejercerla.

Lo de la tarima es una de esas gilipolleces castizas del país. Fueron suprimidas en los primeros años del PSOE y la LOGSE con una serie de argumentos típicos del pensamiento tarambánico-progresista: “que si fomentaba la desigualdad entre el profesor y el alumno”, “que si era autoritaria” y otra serie de rutios de la misma molienda. La verdad es que la tarima es un instrumento útil: hace, de un lado, que el alumno vea mejor la pizarra (al estar más arriba), que oiga mejor (al proyectarse sin obstáculos la voz), que vea las expresiones de quien explica; de otro, al no dejar alumnos en la desenfilada, permite al docente controlar mejor la clase y da menos cobertura al alumno para distraerse o hacer el gamberro. Pero, en fin, ya saben ustedes, fue condenada como uno más de los instrumentos del autoritarismo fascista. ¡Díxolo Blas, divinas palabras!
En torno a la polémica se ha levantado una montonera de voces; un número no pequeño, las provenientes del conservadurismo progresista, de aquellos que están en desacuerdo con la realidad (protestan también contra la indisciplina, lamentan la falta de autoridad del profesor, etc), pero, en la práctica, no desean nunca que cambie nada. De entre esta caterva, destacan dos tipos: en primer lugar, los que podríamos llamar los «nihilistas», para los que ninguna propuesta concreta de las que efectivamente se hacen resuelve nunca nada, mas no dicen jamás qué medida factible propondrían ellos, aparte claro está, de «arreglarlo». Al lado están los «holísticos», aquellos para quienes tales o cuales medidas concretas, no estando mal, no tienen importancia, lo importante es arreglar «el todo»: la familia, la sociedad, los valores del mundo contemporáneo… Lo cual, mutatis mutandis, viene a ser, en un caso, como rechazar por inválidos todos los tratamientos para un enfermo, sin darle ninguno; en el otro, proponer que, en lugar de proporcionarle pastillas para la alergia, solucionemos antes la polución medioambiental a fin de que, así, en un futuro, desaparezca la enfermedad.
Puro conservadurismo, teñido, en la mayoría de los casos, de equilibrismo pilatesco: si hay que acusar a la izquierda de responsabilidad en el estado de cosas actual, corramos a censurar a la derecha por lo que no pudo hacer, o por lo que podría haber hecho si la hubiesen dejado, o por las intenciones impuras con que hace las propuestas bien hechas, o acusémosla, incluso, de haber hecho lo que nunca hizo.
Falsa conciencia. Alienación de la persona en el discurso. Conservadurismo progresista.




 ¿Saben ustedes sumar tanto ensin calculadora? Pues pueden facelo. ¿Cuántes vegaes nos mintió caún d'estos individuos diciendo que l'esfuerzu fiscal diba ser sólo pa los ricos: Zapatero, de la Vega, José Blanco, Leire Pajín, Elena Salgado, José Antonio Alonso...? Tol PSOE que tien accesu diariu a los micrófonos.
¿Saben ustedes sumar tanto ensin calculadora? Pues pueden facelo. ¿Cuántes vegaes nos mintió caún d'estos individuos diciendo que l'esfuerzu fiscal diba ser sólo pa los ricos: Zapatero, de la Vega, José Blanco, Leire Pajín, Elena Salgado, José Antonio Alonso...? Tol PSOE que tien accesu diariu a los micrófonos. 


 Hablar de la enseñanza en este país es enormemente aburrido, por reiterativo e inútil. Con todo, y al calor de la polémica desatada por doña Esperanza Fuenciscla Aguirre y Gil de Biedma, y en vista de las numerosos regüeldos emitidos por el decir morciellesco, digamos algo.
Hablar de la enseñanza en este país es enormemente aburrido, por reiterativo e inútil. Con todo, y al calor de la polémica desatada por doña Esperanza Fuenciscla Aguirre y Gil de Biedma, y en vista de las numerosos regüeldos emitidos por el decir morciellesco, digamos algo. Lo de la tarima es una de esas gilipolleces castizas del país. Fueron suprimidas en los primeros años del PSOE y la LOGSE con una serie de argumentos típicos del pensamiento tarambánico-progresista: “que si fomentaba la desigualdad entre el profesor y el alumno”, “que si era autoritaria” y otra serie de rutios de la misma molienda. La verdad es que la tarima es un instrumento útil: hace, de un lado, que el alumno vea mejor la pizarra (al estar más arriba), que oiga mejor (al proyectarse sin obstáculos la voz), que vea las expresiones de quien explica; de otro, al no dejar alumnos en la desenfilada, permite al docente controlar mejor la clase y da menos cobertura al alumno para distraerse o hacer el gamberro. Pero, en fin, ya saben ustedes, fue condenada como uno más de los instrumentos del autoritarismo fascista. ¡Díxolo Blas, divinas palabras!
Lo de la tarima es una de esas gilipolleces castizas del país. Fueron suprimidas en los primeros años del PSOE y la LOGSE con una serie de argumentos típicos del pensamiento tarambánico-progresista: “que si fomentaba la desigualdad entre el profesor y el alumno”, “que si era autoritaria” y otra serie de rutios de la misma molienda. La verdad es que la tarima es un instrumento útil: hace, de un lado, que el alumno vea mejor la pizarra (al estar más arriba), que oiga mejor (al proyectarse sin obstáculos la voz), que vea las expresiones de quien explica; de otro, al no dejar alumnos en la desenfilada, permite al docente controlar mejor la clase y da menos cobertura al alumno para distraerse o hacer el gamberro. Pero, en fin, ya saben ustedes, fue condenada como uno más de los instrumentos del autoritarismo fascista. ¡Díxolo Blas, divinas palabras!




 Pues bien, el PSOE tenía previsto poner en marcha una incineradora (llevaría entre cuatro o cinco años hacerla efectiva), pero la entrada de IU en el Gobierno ha dilatado su puesta en marcha sine díe. Porque ya se sabe cuál es la receta de IU: no hacen falta más centrales, basta con que consumamos menos energía; no son necesarias más carreteras, potenciemos el transporte público y la bicicleta; no es necesaria una incineradora, reciclemos. Es decir; pase frío en invierno y calor en verano y que las industrias produzcan menos y más caro; si usted quiere llegar a la hora al trabajo, llegue tarde; si pasear, fastídiese; si es viejo, quédese en casa, etc. Es decir, propuestas que son pura metafísica en su realidad; incordios y daños —de ponerse en práctica— para el ciudadano y el asalariado; propaganda, para un puñado de acólitos y votantes.
Pues bien, el PSOE tenía previsto poner en marcha una incineradora (llevaría entre cuatro o cinco años hacerla efectiva), pero la entrada de IU en el Gobierno ha dilatado su puesta en marcha sine díe. Porque ya se sabe cuál es la receta de IU: no hacen falta más centrales, basta con que consumamos menos energía; no son necesarias más carreteras, potenciemos el transporte público y la bicicleta; no es necesaria una incineradora, reciclemos. Es decir; pase frío en invierno y calor en verano y que las industrias produzcan menos y más caro; si usted quiere llegar a la hora al trabajo, llegue tarde; si pasear, fastídiese; si es viejo, quédese en casa, etc. Es decir, propuestas que son pura metafísica en su realidad; incordios y daños —de ponerse en práctica— para el ciudadano y el asalariado; propaganda, para un puñado de acólitos y votantes. El 06/08/09 asoleyábamos nel blog el guañu que repetimos a continuación, agora que`l gravísimu problema de les basures d`Asturies vuelta tar na primera páxina de los medios:
El 06/08/09 asoleyábamos nel blog el guañu que repetimos a continuación, agora que`l gravísimu problema de les basures d`Asturies vuelta tar na primera páxina de los medios:

 Acaba de facese pública la enésima sentencia xudicial escontra l`Ayuntamientu de Xixón en relación colos funcionarios y los altos cargos. Como toles anteriores, señalen que`l PSOE crea los cargos pa un perfil determináu d`amigu y dempués dalos como-y paez. IU, ensin embargu, tan amiga de la xusticia (XUSTICIA, con mayúscules) y de los trabayadores (TRABAYADORES, tamién con mayúscula)calla como un afogáu.
Acaba de facese pública la enésima sentencia xudicial escontra l`Ayuntamientu de Xixón en relación colos funcionarios y los altos cargos. Como toles anteriores, señalen que`l PSOE crea los cargos pa un perfil determináu d`amigu y dempués dalos como-y paez. IU, ensin embargu, tan amiga de la xusticia (XUSTICIA, con mayúscules) y de los trabayadores (TRABAYADORES, tamién con mayúscula)calla como un afogáu.
 Acaba de facese pública la enésima sentencia xudicial escontra l`Ayuntamientu de Xixón en relación colos funcionarios y los altos cargos. Como toles anteriores, señalen que`l PSOE crea los cargos pa un perfil determináu d`amigu y dempués dalos como-y paez. IU, ensin embargu, tan amiga de la xusticia (XUSTICIA, con mayúscules) y de los trabayadores (TRABAYADORES, tamién con mayúscula) calla como un afogáu.
Acaba de facese pública la enésima sentencia xudicial escontra l`Ayuntamientu de Xixón en relación colos funcionarios y los altos cargos. Como toles anteriores, señalen que`l PSOE crea los cargos pa un perfil determináu d`amigu y dempués dalos como-y paez. IU, ensin embargu, tan amiga de la xusticia (XUSTICIA, con mayúscules) y de los trabayadores (TRABAYADORES, tamién con mayúscula) calla como un afogáu. Lo de los sobrecostos d`El Musel ye yà un escándalu que pasó delles vegaes peles Cortes, y del cualu`l ministeriu de Fomentu y don José Blanco nun sólo nun quieren saber nada, sinón que disparen -a medies cola FSA- contra`l gobiernu Areces. IU ta más callada que la Levinsky cuando, agachada embaxu la mesa oval, ocupábase en saca-y a Clinton manches p`adornar el so vestidu.
Lo de los sobrecostos d`El Musel ye yà un escándalu que pasó delles vegaes peles Cortes, y del cualu`l ministeriu de Fomentu y don José Blanco nun sólo nun quieren saber nada, sinón que disparen -a medies cola FSA- contra`l gobiernu Areces. IU ta más callada que la Levinsky cuando, agachada embaxu la mesa oval, ocupábase en saca-y a Clinton manches p`adornar el so vestidu.
 El
El 

 A lo que más se paez la mayoría del debate políticu ye a una berrea. Una eshibición de roídu, trompazos y mexu pa marcar el territoriu con un únicu oxetivu: montar la fema, esto ye, al votante. Nada en beneficiu`l votante (salvo beneficiáselu), nada en beneficiu la sociedá, todo pa la satisfación (y el negociu) del berreru. ¿Hai más? Sí, hai más, pero nun ye lo más: lo más de l`actividá política n`España y Asturies ye eso, berrea.
A lo que más se paez la mayoría del debate políticu ye a una berrea. Una eshibición de roídu, trompazos y mexu pa marcar el territoriu con un únicu oxetivu: montar la fema, esto ye, al votante. Nada en beneficiu`l votante (salvo beneficiáselu), nada en beneficiu la sociedá, todo pa la satisfación (y el negociu) del berreru. ¿Hai más? Sí, hai más, pero nun ye lo más: lo más de l`actividá política n`España y Asturies ye eso, berrea.


 Junto con el reconocimiento inevitable de lo inmediato, el gobierno ha abierto el calendario zaragozano y, mirando las témporas, ha realizado previsiones para en lo futuro. Entre estas se halla la de que la economía española empezará a crear empleo de forma apreciable a partir del 2011. Permitan que lo dude. Sé que la mayoría de los pronósticos sobre el futuro tienen la misma fiabilidad que los que se realizan mirando las entrañas de las aves. Pero, en todo caso, permítanme exponer aquí algunas razones para dudar de esa afirmación.
Junto con el reconocimiento inevitable de lo inmediato, el gobierno ha abierto el calendario zaragozano y, mirando las témporas, ha realizado previsiones para en lo futuro. Entre estas se halla la de que la economía española empezará a crear empleo de forma apreciable a partir del 2011. Permitan que lo dude. Sé que la mayoría de los pronósticos sobre el futuro tienen la misma fiabilidad que los que se realizan mirando las entrañas de las aves. Pero, en todo caso, permítanme exponer aquí algunas razones para dudar de esa afirmación.



 Acaba d'asoleyase'l númeru XI de Bedoniana, anuariu de San Antolín y Naves. De xuru qu'en tol Occidente (y probablemente en tol mundu) nun hai una revista qu'amesture con esa perfección l'interés de los artículos, l'amor polo microllocal y la calidá d'edición. Y a eso hai qu'arreyá-y la so continuidá nel tiempu, continuidá, además, que se pruduz resistiendo los cachones de la política a la que nun-y gusta qu'esistan coses y persones que nun se sometan a ella, que por cierto ye la mayoría de la política de los políticos y de los partidos políticos (yo tengo l'enfotu en nun caer nello y préciome de talo).
Acaba d'asoleyase'l númeru XI de Bedoniana, anuariu de San Antolín y Naves. De xuru qu'en tol Occidente (y probablemente en tol mundu) nun hai una revista qu'amesture con esa perfección l'interés de los artículos, l'amor polo microllocal y la calidá d'edición. Y a eso hai qu'arreyá-y la so continuidá nel tiempu, continuidá, además, que se pruduz resistiendo los cachones de la política a la que nun-y gusta qu'esistan coses y persones que nun se sometan a ella, que por cierto ye la mayoría de la política de los políticos y de los partidos políticos (yo tengo l'enfotu en nun caer nello y préciome de talo).





 El PSOE y sus palafreneros llevan una temporada intentando conjurar los espíritus y las brujas, para ver si así alumbra una nueva realidad, más agradable (bueno, en realidad, lo único que les importa es que no sea más mustia en votos).
El PSOE y sus palafreneros llevan una temporada intentando conjurar los espíritus y las brujas, para ver si así alumbra una nueva realidad, más agradable (bueno, en realidad, lo único que les importa es que no sea más mustia en votos).
 Vuelvo a preguntar: ¿daquién sintió a IU -socios del PSOE na "Operación Brad Pitt"- entrugase pol quién, cuánto y cómo (n`euros) de la operación? Un silenciu mayor que`l que se percibe nel Sahara.
Vuelvo a preguntar: ¿daquién sintió a IU -socios del PSOE na "Operación Brad Pitt"- entrugase pol quién, cuánto y cómo (n`euros) de la operación? Un silenciu mayor que`l que se percibe nel Sahara. A lo meyor ye que toos ellos suañen, confundiendo a Brad Pitt con Llenín, y creyéndolu un enviáu suyu o una reencarnación anunciadora de la llucha final (¿o ye de la "ducha", polo del agua?).
A lo meyor ye que toos ellos suañen, confundiendo a Brad Pitt con Llenín, y creyéndolu un enviáu suyu o una reencarnación anunciadora de la llucha final (¿o ye de la "ducha", polo del agua?).